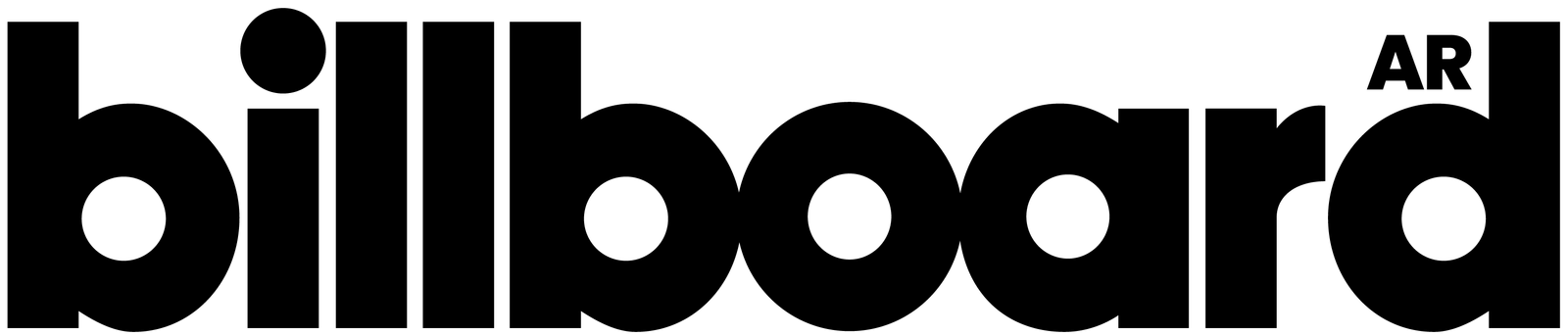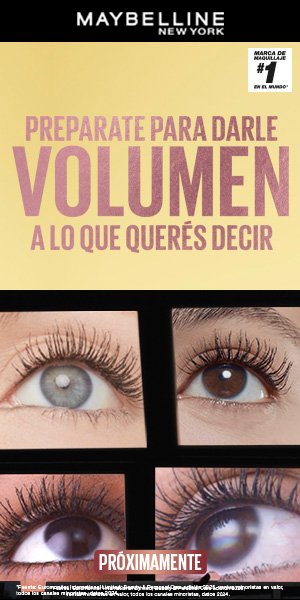Agosto de 1969, Woodstock. Un Carlos Santana todavía por descubrir, de 22 años, sube al escenario bajo una tormenta psicoactiva después de tomar mezcalina. Desconectado del tiempo y sin estar seguro de si su banda tendría oportunidad de tocar esa tarde, se enfrentó al caos hippie del festival con un sonido afrolatino que salía directo de su Gibson SG. Todo en él era insólito para el público de Bethel, Nueva York. Primero, el hecho de que un grupo llevara el nombre de su guitarrista. Segundo, que ese guitarrista fuera un mexicano con acento fronterizo. En medio de la revolución cultural del siglo XX, un joven daba forma a un género que aún no existía en el mapa anglosajón y que, con bongós, timbales y congas, abriría las puertas a toda una generación de artistas del sur. Más tarde lo llamaríamos "rock latino".
"Tengo casi 80 años, pero no siento la edad. Sigo articulando música que le gusta a la gente joven, y eso es un milagro", confiesa sorprendido en conversación con Billboard Argentina. Nació en Autlán de Navarro, Jalisco. Sus primeros pasos los dio bajo la mirada de su padre, un violinista que no solo le enseñó a reconocer el valor de una nota bien ejecutada, sino también a cultivar una fe como guía de vida. "Yo estoy donde estoy y he llegado desde donde vine porque la voz de Dios me guía. Mi madre también me hablaba con esa claridad. Hasta el día de hoy la escucho", recuerda. Aquel niño de manos inexpertas y mirada inquieta tomó el violín como primer lenguaje musical, siguiendo una tradición familiar que parecía escrita en clave de destino. Pero el rumbo se definió con otro instrumento. La guitarra, su verdadera "extensión espiritual".
La adolescencia lo sorprendió en Tijuana, una ciudad donde la cultura dialoga con el sueño americano. Fue allí, entre estaciones de radio que captaban señales del otro lado, donde descubrió que había nuevos sonidos. Bastaron algunos temas de B.B. King, T-Bone Walker y John Lee Hooker, para que aquel instrumento de cuerdas clásicas se convirtiera en un recuerdo de su infancia. Su oído era una esponja dispuesta a absorberlo todo. Boleros, jazz latino, soul afroamericano, flamenco. Todo era materia prima. Pero no encontraba forma definitiva, por eso, empezó "a cocinar". "Aprendí a revolver los mismos huevos de forma diferente. Cuando yo los revuelvo, les agrego condimentos, cebolla, manzana si hace falta... porque la vida es como cocinar", dice.
Su paladar se fue nutriendo de una lista heterogénea. "He aprendido de mucha gente. De Ritchie Valens -Ricardo Valenzuela, que hizo 'La Bamba'-, de Los Indios Tabajaras, de José Feliciano, de Mongo Santamaría, de Ray Barretto con 'El Watusi'... todos ellos me enseñaron algo", asegura. "Las notas musicales son como los colores de un arcoíris: siempre son los mismos, pero lo importante es saber combinarlos. Como decía antes, hay que saber 'revolver los huevos' de forma diferente. Son los mismos ingredientes, pero con otra intención, con otro sabor".

Ese magma creativo encontró su cauce a fines de la década del sesenta, cuando se mudó a la bahía de San Francisco, justo en el momento en el que la contracultura vivía su apogeo. El músico, finalmente, encontró el contexto perfecto para exprimir su talento junto a su banda Santana Blues Band. En la city que ya albergaba a Grateful Dead, Janis Joplin y Jefferson Airplane, fue Bill Graham, el reconocido productor y promotor, quien los llevó a tocar en el Fillmore y luego les consiguió el pase mágico a Woodstock.
Para Carlos, la música y la espiritualidad son inseparables, dos caras de una misma moneda. Desde el instante en que el mundo escuchó aquel wah-wah que hablaba en español, su guitarra dejó de ser un instrumento para ser un "canal de milagros". "Yo agarro una melodía y me concentro en que esa melodía pueda hacer llorar, reír y bailar a la gente. Porque cuando lográs que una canción provoque esas tres cosas al mismo tiempo, es que sabés cómo articular el Espíritu Santo. Y eso, para mí, es sagrado", asegura. "Nosotros usamos la música para elevar a las personas a un lugar donde no hay miedo, ni oscuridad, ni ignorancia. Un lugar sin banderas, sin fronteras, sin catedrales... Solo armonía y cosas buenas", agrega.
Su álbum debut, Santana (1969), con "Evil Ways" como estandarte, abrió una puerta a un nuevo lenguaje musical. Luego llegaron Abraxas (1970) y Santana III (1971), una trilogía que incluyó clásicos como "Black Magic Woman", "Oye Como Va" (la reinterpretación de Tito Puente) y "Samba Pa Ti". A partir de 1972, su discografía se volvió más espiritual, influida por su conversión al misticismo hindú y su relación con el gurú Sri Chinmoy. Fue el inicio de una etapa introspectiva, donde su música se volvió menos accesible para el gran público, pero más rica en texturas. A pesar de perder visibilidad en las listas de éxitos durante los '80, nunca dejó de tocar y experimentar. Colaboró con artistas de todo el espectro -desde el flamenco de Paco de Lucía hasta el tango jazz del Gato Barbieri- y fue mentor de músicos emergentes. En 1989, fue clave en la resurrección artística de John Lee Hooker con el disco The Healer. Como un chamán, aparecía cuando alguien necesitaba curación.
Entonces llegó 1999. Y con él, Supernatural, el disco que nadie vio venir. Santana, con 52 años y una carrera consolidada pero distante del radar pop, se posicionó de nuevo en la cima. Gracias a la visión de Clive Davis y a una constelación de artistas que incluía a Lauryn Hill, Rob Thomas, Dave Matthews, Eric Clapton y Maná, el disco vendió más de 30 millones de copias y ganó 8 premios Grammy. "Smooth" se llevó todos los elogios. Fue número uno en el Billboard Hot 100 durante 12 semanas, siendo uno de los temas más exitosos de la historia del chart.
El siglo XXI trajo nuevas colaboraciones, nuevas causas y, sobre todo, nuevas batallas. Enfrentó problemas de salud, se mantuvo en pie tras cirugías y desmayos en el escenario, y continuó girando, grabando, celebrando. Fundó la Milagro Foundation, para apoyar a comunidades latinas, indígenas y africanas. Se convirtió en activista por la paz, la educación y los derechos civiles. "Yo quiero ayudar a mis hermanas y hermanos en todo el mundo a que puedan decir: 'Soy digno de la gracia de Dios'. Y también, que se den cuenta de que pueden crear milagros y bendiciones", declara.
Aún firme en su búsqueda musical, sigue apostando por la profesionalización de los ritmos sudamericanos, sin dejar de lado su esencia popular. El alma latina aún tiene mucho por decir, y la música, si es bien cocinada, puede ser un banquete divino. "A veces, América parece una adolescente todavía en plena rebeldía, escuchando a Chuck Berry, rock and roll. Pero ya es hora de madurar, de crear música que sea sensual, espiritual y elegante", analiza. Y eso se ve reflejado en su colaboración junto a Grupo Frontera en el nuevo sencillo "Me Retiro". El título suena a despedida, pero con solo escucharlo (y ver su agenda) sabemos que Carlos no se va a ningún lado.
Lejos del cliché del hombre despechado que se ahoga en tequila y baladas de cantina, el guitarrista le da una vuelta de tuerca al desamor. "Desde chico, nunca conecté con esas canciones donde, si te dejan, te vas a llorar con lágrimas en la cerveza", dice. Lo suyo es otra cosa. En su spanglish, revela su filosofía afectiva. "Yo nací para honrar las relaciones. Si ya no sentís algo por mí, andá y buscá lo que necesitás. Si ya no me amás, yo me despido por los dos", dice y remata, sin un gramo de rencor: "Te deseo lo mejor. Honro y respeto lo que tuvimos, pero no soy de esas personas que dicen: 'Sin vos no puedo vivir'. Lo siento, pero eso no es para mí. Yo no vine a este mundo solo para vos. Vine para el mundo… Y para Dios".
Santana ya no persigue aplausos ni glorias pasajeras; busca sanación. No pretende que lo miren desde un pedestal, sino desde un lugar mucho más humano. Si alguna vez fue un artista del rock, hoy es un cocinero del espíritu. Y sigue ahí, revolviendo su olla con sabor a Woodstock, a México, a soul, a fe. Su misión no cambió desde aquel día histórico de 1969, solo se hizo más clara. "Es como cuando los niños rompen una piñata: al principio la golpean, la golpean… Y de repente, se rompe y salen todos los juguetes, los dulces, la alegría. Para mí, cada nota que toco es como romper una piñata. Quiero que la música sea eso: una fiesta del alma", expresa.
Y entonces, tras tantos años y caminos recorridos, ¿qué sigue para un hombre que parece haberlo dado todo y aun así, se resiste a bajarse del escenario? ¿Puede la eternidad caber en una guitarra? Carlos Santana insiste en que sí.